A los 25 años de edad, un miércoles al mediodía.
En la pequeña capilla de Santa Eugenia, donde las decoraciones en las paredes conmemoran la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo.
Con un altar de madera que se eleva levemente por sobre la congregación, allí entrarían máximo 25 personas.
El equipo de Cireneos me invitó a participar de este ritual.
Acompañados por un misionero en la guitarra y otra chica que cantaba, oímos el sermón.
Yo no sabía qué hacer, y estaba solo en esa situación.
Mis hermanos y hermanas ya frecuentaban esta práctica desde que eran niños y niñas. Conocían la letra de las canciones y sabían lo que hay que decir en esos instantes en los que el cura hace su silencio.
Parecían una fuerza única, una energía en sinergia.
El sentimiento desagradable de que yo estaba fuera de lugar hizo su mejor esfuerzo para escabullirse dentro de mi espíritu, de manera amenazante y repentina, pero sin éxito alguno.
Entre el ambiente acogedor y la gente cálida, me sentí como en casa.
Además, el mensaje que se transmitió trasciende a cualquier pueblo o fé.
El sermón era relativamente estándar, considerando la cotidianidad de la ocasión. Aún así, el cura se tomó la molestia de regalarnos tres lecciones fundamentales y transformadoras.
Comenzó por hablarnos del perdón de Dios.
De este segmento recuerdo menos los detalles, ya que aún me estaba adaptando al poder del momento, pero el mensaje se entendió. Dios perdona al pecador arrepentido.
Se hizo énfasis en esto, porque es difícil de creer. Al menos en mi caso, me costó abrirme a la idea.
Cuando terminó la misa, pasé un largo minuto mirando fijamente a un retrato de Jesús que colgaba en la pared.
“¿En serio puedo desprenderme de las equivocaciones que vengo acarreando desde que soy un infante?”, me preguntaba. Este concepto me resulta realmente extraño; creo que estoy acostumbrado a cargar con las culpas de mi antiguo yo.
Mirando ese retrato, me sentí liviano.
Para la segunda lección, el cura nos contó una anécdota.
Nos comentó que, hace un tiempo atrás, él y un par de amigos habían ido a trepar un cerro. Al parecer, uno de estos acompañantes se encontraba en un período muy crucial de su vida, y tenía una decisión que afrontar: volverse o no volverse un sacerdote.
El hombre no estaba para nada seguro, y le aseguró a sus colegas que iba a estar buscando una señal de Dios.
“Si Dios quiere que lo haga, hoy va a poner una rosa en mi camino”, decía el potencial futuro sacerdote.
El grupo trepó el cerro, disfrutó de la aventura y, al llegar abajo, se encontró con una señora mayor que necesitaba la ayuda de un par de manos fuertes.
El protagonista de este cuento fue quien la ayudó, desde la bondad de su alma, recibiendo luego un agradecimiento especial por parte de la mujer.
“Tome, mijo, llévese una de estas, por su amabilidad en el día de hoy”, decía la señora, mientras revelaba ante el muchacho una caja con rosas de plástico.
“No… ¡no, gracias! No la quiero, se la puede quedar”, tartamudeaba nuestro amigo, quien no podía creer lo que le estaban ofreciendo.
Eventualmente, el hombre elegiría otro camino, y su decisión la justifica en parte afirmando que “esa rosa no contó porque era de plástico”.
“No busquemos las señales de Dios, porque puede que Él nos las dé, y que nosotros no estemos listos para aceptarlas”, concluía sensatamente nuestro cura, como moraleja de esta historia.
Madre mía, si será cierto… que a veces uno anda buscando con la cabeza agachada.
Finalmente, presenciamos la última lección, algo más demostrativa.
Aquí el cura le pidió a la chica que cantaba que le traiga de su oficina un puñado de lápices/marcadores/lapiceras. Cuando los tuvo en su mano, separó un típico lápiz 2B y llamó a uno de los chicos de la audiencia.
“Vos parece que tenés fuerza, ¿te crees capaz de romper este lápiz?”, le preguntó a este chico, y al obtener una respuesta afirmativa, le instruyó que lo parta a la mitad.
“Perfecto”, exclamó cuando el jóven partió exitosamente el lápiz.
“Ahora, ¿podrías romper esto?”, cuestionó, al colocar en su mano el puñado entero de lápices, lapiceras y marcadores, que juntos formaban un conjunto cilíndrico bastante sólido.
Era evidente que no iba a poder romper todos a la vez, y así nos cayó la última enseñanza.
“Solos, somos frágiles. Cualquier palabra o acción nos puede romper. Pero juntos, la unión es inquebrantable.”
¿No es así?
Para cerrar la misa, el sacerdote nos bendijo acordemente, nos tomamos de las manos para una última canción y abrazamos a cada uno de los presentes, proclamando el deseo genuino de “la paz esté contigo”.
Uno de los Cireneos se acercó a mí con intención y pregunta preparada.
“¿Fue tu primera misa, entonces?”. Cuando le dije que sí, el tipo me dió un medio abrazo y llamó a los demás diciendo “¿sabían eso? ¡Esta fue la primera misa del hombre!”
No soy una persona que sienta vergüenza, así que solo me sentí bienvenido.
Esta experiencia me dejó una perspectiva optimista para el futuro, considerando mis tendencias hedonistas y trasfondo religioso inexistente.
¿Gente de mi edad que trabaja ayudando a los más necesitados y que participan en ceremonias donde se promueven los mandatos divinos?
Espero que estén al tanto de lo magnífico que es. En estos tiempos inciertos donde se venera a la tecnología, a las celebridades, al entretenimiento y a los estímulos, las uniones sinceras que priorizan a un bien mayor pueden terminar siendo una medicina infalible para la abrumadora vida moderna.
Mi primera misa me abrió las puertas a un mundo nuevo.
He recibido una invitación de Jesús para aventurar en su reino.
Nunca fui de los que temen explorar…
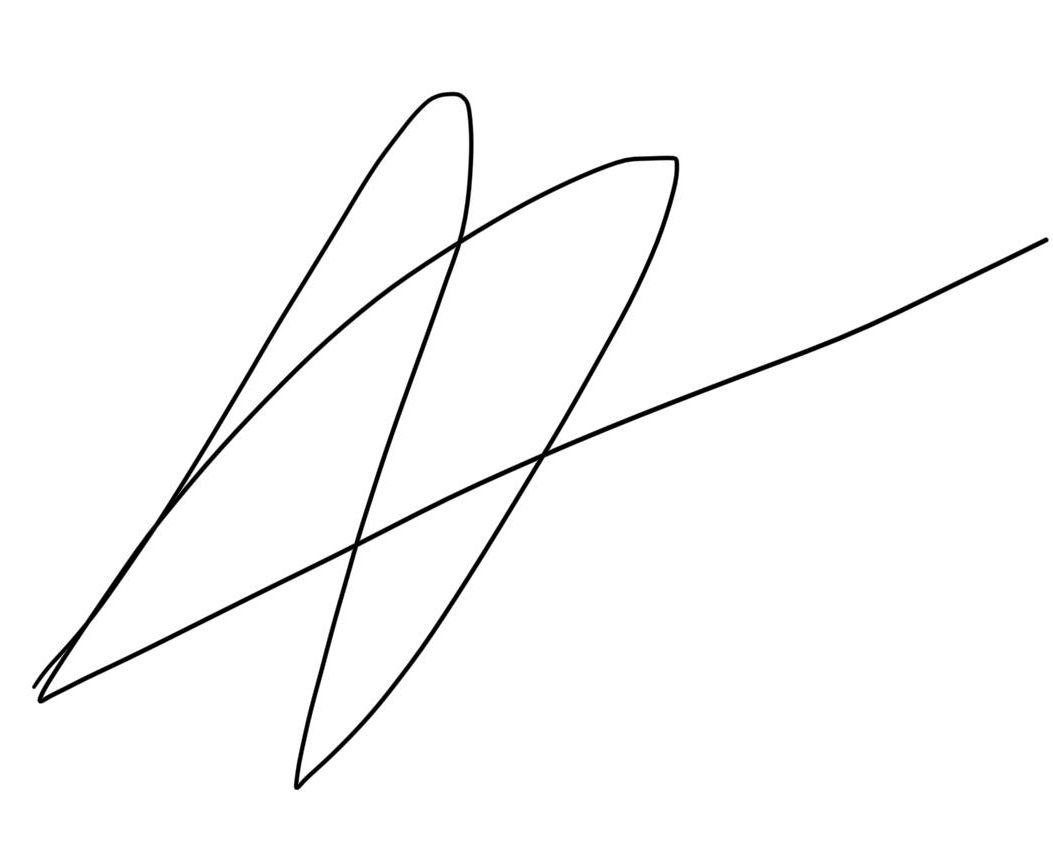
Mathias Krell Levy


